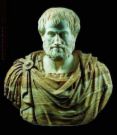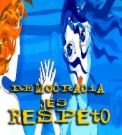En ese marco, la informalidad sigue siendo el camino adoptado por el grueso del sector empresarial, el mismo que resulta ser, en la práctica, proveedor de empleos precarios y promotor de una actividad comercial de nula relevancia tributaria para el Estado.
La informalidad trae pobres ventajas a las empresas que se sirven de ella, ya que únicamente provee de medios para evadir obligaciones laborares, tributarias y administrativas; pero al costo de quedar excluido de los grandes mercados y de actividad empresarial más ambiciosa, aquella que va más allá del pequeño enriquecimiento personal.
Sin embargo, una de las causas más interesantes de la informalidad, no está solamente en la carga reguladora en sí, sino también en las asesorías mediocres. En la gran mayoría de los casos me he encontrado que las políticas laborales de las empresas se limitan a no tener ninguna política laboral. No existe una verdadera planificación empresarial, es decir que incluya un plan detallado o estrategia de manejo de recursos humanos. Falsos expertos en asuntos laborales se limitan ha prescribir la misma receta: “contratos de servicios no personales” (cuya sola denominación resulta un absurdo).
¿Qué es un contrato de servicios no personales? Un “contrato de servicios no personales” es una reverenda tontería cuando quien va a ejecutar la prestación del servicio es precisamente una persona contratada por sus cualidades personales. Cuando un pseudo asesor recomienda una política de “contratos de servicios no personales” pone en evidencia su ignorancia y su falta de competencia, ya que a la larga tal contratación significa:
- Que la empresa que la usa estará asumiendo un pasivo para el cual no se están adoptando provisiones. Los efectos laborales del “contrato de servicios no personales” son nulos, aplicándose en estos casos la regla de desnaturalización por fraude contractual;
- Significa además, que el asesor va a beneficiarse con la percepción de honorarios haciendo nada;
- Significa que la empresa ha decidido definir su política laboral en un juego de lotería. Su continuidad, beneficios o pérdidas dependerá de la eventualidad de que sea objeto de múltiples y latentes demandas laborales.
La cuestión es que aun cuando el Estado venga haciendo esfuerzos para la formalización empresarial, un escollo principal no tenido en cuenta, una variable fundamental que debe resolverse, es el círculo vicioso de las asesorías deficientes. Abogados, contadores y administradores formados sin un conocimiento óptimo de políticas prácticas en cuanto al sector laboral, políticas que al mismo tiempo de ser legales provean mecanismos adecuados de gasto y aprovechamiento de recursos, seguirán aconsejando la misma receta productora de economías familiares precarias, actividad empresarial inestable y un Estado deficitario.
La ignorancia profesional, al fin y al cabo, es una de las causas “escondidas” de la informalidad, y es a la vez una de las más peligrosas, porque es aquella la que permite la perpetuación de este círculo vicioso de una generación a otra.